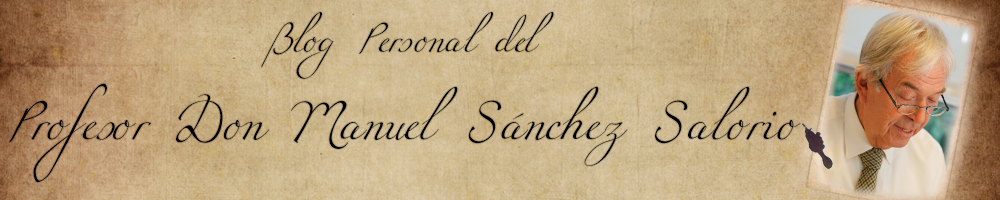Somos lenguaje y memoria, pero el destino
de las palabras es el olvido.
Manuel Sánchez Salorio
La lectura del libro de Manolo me ha regalado tres noches de gratas sorpresas. Si –como dice Manolo–, escribir es una terapia, terapia es también la lectura. Schopenhauer advertía contra la manía de leer acríticamente, porque –decía-, leer es pensar con la mente de otro. Lo que no decía el alemán es la otra parte de la verdad: si el lector acierta en el libro y en el autor, leer se convierte en un privilegio, porque nos permite pensar con la mente del autor que uno ha elegido como compañía: uno puede ser Cervantes, puede ser Borges, puede ser Rosalía de Castro, puede ser Sánchez Salorio.
Desde «Sorpresa en Nueva York» hasta «Alfonso Castro Beiras en la memoria y en el corazón», desde aquel otoño neoyorquino del primer zaguán, hasta el dolor que destilan las páginas dedicadas a un amigo que decidió apagar una luz –que sería la última–, estas «lecciones de los sábados» se leen con agrado. Con agrado y con agradecimiento.
¿Por qué lo uno y lo otro? El agrado llega solo, y no necesita metafísica que lo fundamente, psicología que lo explique ni protocolo que lo regule. El agradecimiento sólo exige unas pocas palabras, y aquí van: estar excitados y tranquilos al mismo tiempo no es poco trofeo, y de bien nacidos es agradecer ese privilegio.
El trofeo de esas lecciones de los sábados está en que se leen como si de una novela se tratase. Los episodios que la componen –heterogéneos, distantes temáticamente, pero armónicamente avecindados en la comarca mágica de la memoria–, fungen como esos postes del tendido eléctrico que vemos a los lados de la carretera: ellos sostienen el hilo que alumbrará hogares, conversaciones, momentos felices e infaustos, todo lo que es el humano vivir, con su cosecha desigual de días agraciados y desgraciados. Por la carretera no reparamos en el hilo: sólo vemos los postes, que desfilan hacia atrás con la misma velocidad que lleva el coche.
Y esos oros postes –los zaguanes del libro– sostienen otro hilo invisible, que es el único personaje de la novela: la memoria. Permítasenos la licencia de acogernos a esa metáfora, porque es heurísticamente fértil: el autor exhuma imágenes que le va entregando la memoria –o que él consigue hurtarle a la memoria–, y con ellas va tejiendo esos zaguanes solitarios que periódicamente se asoman a La Voz de Galicia.
Esos solitarios zaguanes creyeron que eran flor de un día: no sospecharon que conseguirían vivir una segunda vida en ese objeto prodigioso que es un libro.
Dice Borges que un libro es un objeto físico como tantos otros, pero algo mágico ocurre cuando lo abrimos. Ante nosotros se despliega todo un mundo de posibilidades, unos personajes que desfilan ante nuestros ojos, unos párrafos que nos hacen reír o que nos emocionan, toda una película de papel entintado que nos regala experiencias que no teníamos, y que desde entonces son nuestras.
Vargas Llosa escribe: «una época no está poblada sólo de seres de carne y hueso, sino también de los fantasmas en que se mudan para romper las barreras que nos limitan». El peruano añade que «la ficción es un sucedáneo transitorio de la vida», y concluye acuñando este enunciado: la ficción es «la comprobación de que somos menos de lo que soñamos».
Y suponemos que no incurrimos en ninguna indiscreción si aventuramos la hipótesis de que también al autor de los lúcidos e imprevisibles zaguanes la vida le parece insuficiente. Por eso sueña. Escribe «para hablar con los demás». Compone sus textos «para hacer nuevos amigos». Con ello amplía los horizontes de su vida, al tiempo que ensancha los horizontes de las nuestras.
«Percibidor abstracto del mundo» –como el personaje de ese inquietante relato de Borges titulado «El jardín de los senderos que se bifurcan»–, Manolo rescata imágenes aisladas, que pasan desapercibidas a la gente del común. Se nos ocurre plantearlo así: esas imágenes tienen un contexto de origen –el judío que en 1873 traslada la indumentaria de los mineros hacia el consumo (y crea los jeans), el paciente gallego que hace frecuentes viajes a la Rusia soviética, y lleva debajo de sus pantalones los codiciados jeans (que allí vende), la joven que pasea su bella anatomía enfundada en sus blue jeans (y que se llama Marilyn Monroe), y hete aquí que el sociólogo infiltrado que es Manolo se las ingenia para hilvanar una sesuda reflexión sobre los vaqueros y sus usuarios. En esas páginas, las diversas anécdotas ingresan en la categoría, y el autor ya tiene su trofeo. Nos lo entrega, camuflado de periodismo primero, y luego como lo que es y siempre fue: literatura.
Jean Baudrillard (1929-2007) decía que nuestras sociedades ya no se ordenan tanto por la producción como por el consumo: en ellas el individuo cree adquirir objetos –uno de ellos es el ilustre vaquero que dispara las reflexiones de Manolo–, y no sabe que otro es el producto que consigue: se apropia de signos. En la parte posterior del vaquero, el signo lo dice todo: Levi Strauss empieza por ser el nombre y apellido de aquel judío que inundó el planeta con sus vaqueros, y terminó siendo una marca. Un signo que marca. Una marca que significa. El señor Strauss creyó que anegaba al mundo con objetos, cuando en realidad otra era su aventura: iniciaba una auténtica pandemia de signos.
El proceso de integración/diferenciación se produce en ese acto de compra: dentro de sus jeans el individuo se integra en la sociedad, y en ellos consigue la diferenciación social: el signo de la juventud, el mito americano, el american way of life le describe y le integra, le diferencia y le satisface. ¡No sabe que está ataviado de minero! Y no lo está: de eso se encargan los signos, que han sustituido a los objetos. Y ahí está el suelo conceptual sobre el que Manolo levanta esa lección del sábado.
En otro de sus zaguanes –titulado «La homilía y la prórroga. Homilía para unas bodas de oro»–, Manolo se supera a sí mismo, oficiando de obispo sin cartera –si hay ministros sin cartera, puede que haya obispos sin cartera–, y se arranca con una homilía sobre La Gran Rueda del Tiempo, sobre la amistad, sobre el otoño como metáfora de la vejez, y –entre bromas y veras–, suelta el secreto de su peculiar y disfrazada novela: si antes dijimos que el personaje era la memoria, ahora decimos que el personaje es «su» memoria.
El hogar del hombre es la memoria –escribe Manolo, recordando al obispo de Hipona–, y añade que «recordar es hacer pasar las cosas otra vez por el corazón. Lazos que no se quieren romper, afectos que no se quieren perder, vivencias que no se quieren olvidar».
Por mucho que Borges dijera que las pruebas de la muerte son estadísticas, y que no hay que descartar que alguno de nosotros se libre de ese oprobio, lo cierto es que pereceremos todos. Eso no hay quien lo arregle. ¿Qué nos queda? Nos queda la memoria, que estudió Henry Bergson (1859-1941), en la que estableció su residencia Marcel Proust (1871-1922), a la que dedicó Salvador Dalí (1904-1989) su inquietante «Persistencia de la memoria», y a la que se asoma Manolo en sus célebres zaguanes.
Como dice Ramón Villares –prologuista del libro–, «se trata dun diálogo coa tradición intelectual representada por autores clásicos, desde os grecolatinos ata os propios da alta cultura europea (de Maquiavelo, Voltaire ou Goethe, ata Jaspers, Popper ou Steiner), sen que esteban ausentes grandes nomes españois, con Ortega e Unamuno de cabezaleiros, e galegos, de Rosalía e Cunqueiro ata Pondal».
El que se acerque a este libro –ahora o dentro de muchos años–, encontrará la memoria de este coruñés ilustre, su lucidez y su desconcierto ante lo que el entorno le depara. Borges confesó, «he dicho asombro donde otros dicen solamente costumbre», y acaso a eso dedica Manolo esa prórroga que la vida tuvo a bien concederle.
Sus lectores agradecerán al autor el trofeo que les espera: al abrir la primera página tendrán aseguradas algunas horas de excitación y de tranquilidad.
D. Javier del Rey Morató