(Tríptico para un centenario)
Manuel Sánchez Salorio
Marcelino Agís y Manolo Balseiro me piden que escriba unas palabras. Se trata de celebrar la feliz arribada de Gerardo Fernández Albor al puerto de los cien años. Pero la travesía ha sido tan larga y tan rica en aventuras que no resulta fácil saber por dónde debo entrarle. Decido acogerme a lo que tan lúcidamente dice Grabriel García Márquez en el comienzo de su Autobiografía: “La vida no es la que uno ha vivido sino la que uno recuerda.” Y aún añade: “tal como uno la recuerda para poder contarla.” Convocar a los recuerdos. Me siento ante los folios, entorno los párpados, estiro las piernas y espero a que la memoria empiece a trabajar. Lo primero que aparece es una sala de disección anatómica. Santiago de Compostela, Facultad de Medicina, octubre de 1946. Primer curso de la carrera. Todos los días, a las nueve en punto de la mañana teníamos Técnica Anatómica con D. Ángel Jorge Etcheverry. Aún no habían cesado de sonar las campanadas de la Berenguela y ya estaba D. Ángel recorriendo las distintas mesas. Aquellas grandes mesas de mármol blanco que todavía hoy se conservan en la Facultad como piezas de museo. Mesas sobre las que unos momentos antes unos mozos habían colocado las piezas traídas directamente del depósito de cadáveres. Una mano, una pelvis, un antebrazo, un corazón, una rodilla. Todavía ahora, al recordarlo, noto como si el olor a formol irritase mis mucosas.
Pero en aquel ambiente tan tétrico de vez en cuando se producía una sorpresa. D. Ángel recibía la visita de un joven médico. Alto, rubio, con modales que en el Santiago de la época podían parecer cosmopolitas. Sombrero de ala ancha y una de aquellas gabardinas con cinturón que se decían trincheras. Una estética a lo Humphrey Bogart en Casablanca pero en versión light. Quienes lo conocían decían de él que había sido aviador en Alemania y aprendiz de cirujano en Viena. El hecho de haber pilotado un Stuka o el de haber operado aunque fuera una apendicitis en el Allgemeines Krankenhaus de Viena, otorgaba al personaje un aura absolutamente inaudita en aquel tiempo en Compostela. Pero en la Sala de Disección era otra condición la que nos sorprendía. El visitante olía bien. Tanto era así que cuando atravesaba la sala camino del despacho de D. Ángel dejaba una estela que neutralizaba el mal olor del formol. Aún recuerdo que un estudiante tan ingenioso como desvergonzado –Paco Romero Molezún– seguía al visitante unos cuantos pasos respirando fuerte y exagerando los efectos del perfume. Y al lector que se extrañe de esa escena le advertiré que a mediados de los años cuarenta, al menos en Santiago de Compostela, el hecho de que un varón utilizase agua de colonia era casi tan inaudito como pilotar un avión.
He traído aquí este suceso porque fue de en esa sala de disección donde tuve la primera noticia sobre Gerardo Fernández Albor. Pero también por otra cosa. Georges Louis Leclerc, conde de Buffon, dejó escrito: “le style c’est l’homme même”. Y ahí ya puede intuirse lo que durante toda su vida va a ser la voluntad de estilo de nuestro personaje. Los buenos modales, la cortesía, el dominio de uno mismo. El estilo es el hombre. La apariencia es un elemento de comunicación social. Y política. Y al lector que piense que exagero, le recordaré el decisivo consejo que un experimentado Willy Brandt le dio a un jovencísimo Felipe González: si quiere ser alguien en la política, recórtese las patillas y abandone el marxismo. Dos cosas que Gerardo Fernández Albor nunca tuvo necesidad de hacer. Aquí la clave radicó en la marca de la casa: “el sentidiño”. Y eso ¿en qué consiste? No lo sé muy bien pero ahí les va un intento de definición. El “sentidiño” es el conserje del espíritu. Alguien que impide que entren o salgan del cerebro ideas peligrosas.
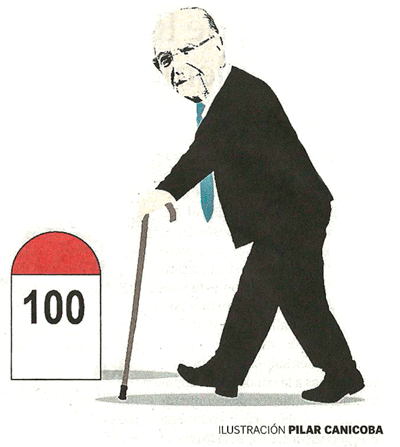
www.sansalorio.com
Descargar pdf, La Voz de Galicia «La colonia, la rosaleda y el Senado (1)»
